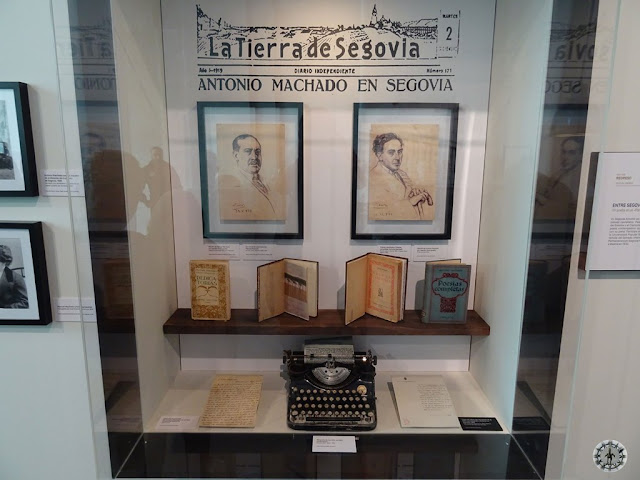Tras la visita a la Exposición "Los Machado. Retrato de familia" orientamos nuestro sextante didáctico en busca de una de las joyas del barroco sevillano “la iglesia de Santa María la Blanca” [sobria por fuera pero con una enorme riqueza artística en su interior] en pleno corazón de la antigua judería de Sevilla, en el Barrio de San Bartolomé. Un lugar cargado de historia que dividía la antigua judería de otras zonas de la ciudad hispalense.
Impresionante dibujo del interior de la iglesia de Santa María la Blanca en Sevilla
Autor: José Antonio Pérez Dávila
[Gentileza de Luz Marina]
Allí nos esperaba José Juan Fernández Caro, especialista en Bellas Artes y amigo de Manuel Fernández Gamero, quien nos sirvió como cicerón en nuestra grata visita a la iglesia de Santa María la Blanca. Escuchándole hablar a José Juan sobre algunas pinceladas de la historia de la Iglesia de Santa María la Blanca y del arte que atesora su interior se me vino a mis frágiles entendederas la magia de algunos poemas de nuestro amigo Antonio Machado [y digo nuestro porque forma parte de la memoria colectiva de nuestra tierra]:
Nuestras horas son minutos
cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender
Mientras llegaba la hora de nuestra visita nos tomamos un café con nuestros amigos en un bar situado en la misma calle de Santa María la Blanca llamado “El 3 de Oro”, en plena judería del corazón de Sevilla, y que fuera en tiempos del Siglo de Oro sevillano un importante punto de encuentro de antiguos toreros, artistas, intelectuales, poetas y personajes singulares de la época.
Este restaurante [antigua taberna situada en la Puerta de la Carne] debe su nombre a una partida de cartas clandestina en cuya apuesta se incluía la propiedad del mismo, siendo "el 3 de Oro" la carta ganadora.
Una puerta de madera en una sobria fachada gótica introduce a los fieles en la iglesia de Santa María la Blanca, cuya configuración barroca pertenece al siglo XVII.
José Juan Fernández Caro nos recordaba frente a la Puerta principal de la iglesia de Santa María la Blanca que este bello edificio se encontraba en el límite de lo que fue la antigua judería y otras zonas de la ciudad. Uno de los primeros comentarios que captaba nuestra atención fue sobre la existencia del término "tolerancia" en la antigua Al Ándalus, manifestando José Juan que era totalmente falsa.
La iglesia de Santa María la Blanca conserva vestigios de las tres grandes religiones monoteístas que pasaron por la antigua Sevilla. Visigoda en sus orígenes, mezquita almohade hasta 1248 con la conquista de Sevilla por Fernando III el Santo, pasando a la comunidad judía por concesión de su hijo Alfonso X el Sabio el 5 de agosto de 1252 mediante Privilegio Rodado [ya que los judíos habían ayudado durante la conquista de Sevilla], siendo consagrada como templo cristiano a partir de agosto de 1391 tras la revuelta antijudía instigada por el tristemente famoso arcediano de Écija, Ferrán Martínez, quien echará en cara a la población judía todos los males de la época.
No hará falta referirnos a las cruzadas para ser testigo de la muerte de miles de inocentes en aquella Sevilla intolerante, donde la Inquisición juzga y emite sentencias mientras que su brazo secular las ejecuta. El Castillo de San Jorge como sede de la Inquisición española, los Quemaderos del Prado [junto a la estatua de Cid] y de Tablada [desde 1481 hasta 1781] quedarán en la memoria colectiva hispalense.
Cuando llegan los musulmanes a la península ibérica no la conquistan sino que ocupan las ciudades mediante pactos con la población autóctona. Los judíos que habían sido el chivo expiatorio de los cristianos aceptan a los nuevos ocupantes al pagar menos impuestos, lo que contribuirá con el tiempo a una fobia por parte cristiana cuyo epílogo tendrá lugar a partir del 31 de marzo de 1492 cuando los Reyes Católicos firmen el Edicto de Granada o Decreto de la Alhambra, por el cual se expulsaba a la población judía de las Coronas de Castilla y Aragón.
Cuando Sevilla es ocupada por los cristianos, los musulmanes que se quisieron quedar tenían que trabajar gratis algunos días al año para el rey. Muchos se dedicaban a decorar las obras mientras que los judíos llevarán los caudales levantando envidias entre los cristianos. Los judíos consiguen la aprobación por parte del rey que les permite aplicar su propia justicia dentro de las juderías.
El acaudalado Jusuf Pichón fue un importante almojarife [tesorero mayor del reino de Castilla]. Denunciado por sus propios correligionarios judíos obtuvieron una cédula real para que fuera ajusticiado y se la presentaron al verdugo real en Sevilla siendo degollado el 21 de agosto de 1379.
Al enterarse de la muerte de Pichón, el rey, enfurecido, mandó ejecutar a los tres judíos culpables que estaban vinculados con la trama, mandando también cortar la mano derecha del alguacil mayor que había intervenido en ella; retirando a la comunidad judía la potestad de aplicar la justicia de sangre entre sus miembros.
La muerte de Jusuf Pichón así como las predicaciones del arcediano de Écija Ferrán Martínez que tenía inquina hacia la población judía, contribuyeron al aumento de las tensiones sociales que llevarán a la revuelta antijudía de 1391.
La Puerta de la Carne era por donde entraba la carne a la ciudad pagando su impuesto correspondiente. Por el Postigo del Aceite entraba el aceite, por el Postigo del Carbón, entraba el carbón, etcétera. El rastro más antiguo de Europa se encontraba en la judería de Sevilla.
En 1489 los Reyes Católicos construyen las Carnicerías Reales en la Alfalfa.
La sinagoga pasará a ser iglesia de Santa María la Blanca durante el siglo XV.
Una inscripción latina reza en la parte superior de su fachada:
"HAC EST DOMUS DEI ET PORTA COELI 1741"
“Esta es la Casa de Dios y la Puerta del Cielo 1741”
La fachada gótica se encuentra coronada por la clásica espadaña [1651] con dos vanos para las campanas. La iglesia cuenta con otra portada mucho más sencilla hacia la calle Archeros. Se trata de un sencillo arco de medio punto sostenido por dos columnas pétreas con capiteles tardoantiguos. Las arquivoltas nos indican una fase del gótico avanzado. El mudéjar gótico nos indica que ha sido labrado por manos musulmanas, donde los albañiles y carpinteros son más baratos. La nave central de la iglesia es labrada con ladrillos mientras que el presbiterio y las portadas son labradas con piedras.
A través de la portada secundaria de la sinagoga ubicada en la calle Archeros entraban las mujeres judías. Allí se encontraba anteriormente la quibla de la antigua mezquita con orientación este-sureste. El arco de herradura del siglo V-VI de la entrada se encuentra limado por los cristianos con dos columnas capiteles romanas del siglo II-III, ya que Híspalis en la Bética romana formaba parte del Conventus Hispalensis. Ahora se denomina Puerta de la Epístola.
Entramos por una pequeña puerta ubicada en la calle Archeros que da acceso a Capilla del Pópulo donde se encuentra el retablo de San José a mano derecha y al fondo el Retablo en madera del Cristo del Mandato, tallado en pasta de madera por Diego García de Santana en 1598 y la Virgen del Populo, atribuida a Pedro Nieto, en 1640.
Al entrar en la iglesia observamos en el muro exterior cercano a la Capilla Bautismal el cuadro de San Fernando mirando al cielo [en el lado derecho] y de San Vicente Ferrer [en el lado izquierdo].
Nuestra retina comienza a captar las yeserías labradas [1662] que recubren sus saturadas bóvedas. Junto a sus naves con arcos de medio punto destacan los motivos geométricos y vegetales, cuyos dibujos fueran diseñados por el pintor Bartolomé Esteban Murillo.
En el arco que sostiene el coro puede leerse:
Sin pecado original en el primer instante de su ser
En 1662 en tiempos de Justino de Neve [sacerdote ilustrado y mecenas artístico] se lleva a cabo la remodelación completa del templo barroco bajo la dirección del Maestro Mayor Pedro Sánchez Falconete. Las obras que Murillo realizó para la iglesia de Santa María la Blanca fueron fruto de la amistad del pintor con Justino de Neve (Sevilla, 1625 - Ibídem, 1685), una de las grandes personalidades de la iglesia sevillana del siglo XVII, canónigo de la Catedral e impulsor de la reconstrucción de Santa María la Blanca para gloria de Sevilla.
Las instituciones religiosas eran los principales mecenas de la vida artística y sus encargos se ponían al servicio del nuevo ideario de la Contrarreforma en los que prestaban sus servicios artistas de la talla de Murillo, Pacheco, Velázquez, Herrera el Joven y Valdés Leal o escultores como Martínez Montañés, Juan de Mesa o Pedro Roldán.
Aquella Sevilla del Puerto de Indias era una ciudad de contrastes que contaba con ricos banqueros y comerciantes, fundamentalmente extranjeros, abundando los clérigos y funcionarios así como aristócratas, en menor medida. También abundaban los artesanos y los trabajadores no especializados merodeando por sus calles los pícaros, mendigos y niños huérfanos recogidos en las pinturas barrocas de la época.
Tras la Reforma protestante se celebra en Concilio de Trento con la Contrarreforma [1545-1563] donde se aprueban entre otras cosas que los retablos y las portadas de las catedrales e iglesias tienen la función de enseñar ya que la mayoría de la población era analfabeta. Una nueva forma de ver el mundo y poder ver la Biblia a través de la piedra y de los retablos. La Catedral significa “donde se sienta el obispo”, quien ostenta el poder de la Iglesia.
En 1736 mediante “Bula” se aprueba que se puede dar culto a la imagen de la Inmaculada Concepción pero aún no es dogma [habrá que esperar al 8 de Diciembre de 1854 con el papa Pío IX] “María sin pecado tuvo a su hijo sin contacto con hombre, sin necesidad de varón”.
A comienzos del siglo XVII, dos de las órdenes religiosas con más poder e influencia en el mundo católico, franciscanos y dominicos, estaban envueltos en una importante discusión teológica que consistía en determinar si María, madre de Jesús, había sido inmaculada o no en el momento de su concepción, suscitando una larga controversia en el seno de la cristiandad.
En el marco de la Reforma y la posterior Contrarreforma, el cuestionamiento y posterior supresión del culto mariano por el protestantismo del siglo XVI, provocó que los ideólogos católicos potenciaran la devoción a la madre de Jesús.
Los frailes inmaculistas de san Francisco, saldaron a su favor el debate, uniéndose posteriormente a su postura los religiosos carmelitas y jesuitas. Sevilla, debía en gran medida su riqueza al comercio trasatlántico, y era devota del fenómeno mariano, por lo que en sus tejidos sociales y políticos, la tesis franciscana encontró aliados de primer nivel e influencia. Entonces, se dirigieron al rey Felipe IV, solicitándole que se convirtiera en mediador ante el papa, de tal manera que se llegara a la proclamación universal de la Inmaculada Concepción. Y en 1622 se aprobó el decreto que aceptaba que María había sido concebida sin pecado original.
Características de Santa María la Blanca
Gracias a la proximidad del Puerto de Indias Sevilla se convirtió en la puerta de América. Todas las órdenes religiosas tuvieron su sede en la capital hispalense, que exportará el estilo Barroco al Nuevo Mundo.
Justino de Neve, contador de la hermandad de esta iglesia sustituyó los antiguos pilares de ladrillos por las columnas contratando al pintor y amigo Bartolomé Esteban Murillo para realizar el programa iconográfico.
Las yeserías agobian la vista de quien las observa. Fueron realizadas por los hermanos Borja en el siglo XVIII.
La iglesia gótico-mudéjar se divide en tres naves divididas por diez columnas toscanas que soportan arcos formeros de medio punto. En el lado izquierdo se puede observar el cuadro rey San Fernando con la mirada hacia el cielo. En la Capilla Sacramental hay un retablo San José, del siglo XVIII de estilo barroco. A su lado, San Joaquín y Santa Ana.
Un icono de Santa María de las Nieves recuerda al original que se encuentra en la Capilla Paulina de Santa María la Mayor en Roma.
El “Santísimo Cristo del Mandato” atribuido en 1599 a Diego García Santana con “La Dolorosa” atribuida en 1640 a Pedro Nieto y San Juan Evangelista, del siglo XVIII.
Al lado de la sacristía se puede observar un retablo de la Santísima Trinidad del siglo XIX.
En la cabecera de la Nave de la Epístola encontramos un retablo barroco de mediados del siglo XVIII presidido por la imagen de "San Pedro en la Cátedra" [1747] identificado con la tiara como el primer pontífice de la Iglesia. Dos ángeles niños sostienen dos de sus atributos: la cruz patriarcal de los papas y las llaves de la Iglesia.
En la parte superior se encuentra una copia del “El Triunfo de la Eucaristía” de Murillo, cuyo original se encuentra en el Museo del Louvre de París.
En agosto 1391, la sinagoga pasa a manos del Cabildo Catedral que hace de ella una capilla bajo su administración, siendo acondicionada para el culto cristiano improvisando un altar en la cabecera donde se entronizó una imagen de la Virgen María, tomando por título “Santa María de las Nieves” por la proximidad de su consagración con la fiesta del 5 de agosto que conmemora la dedicación de la basílica de Santa María Mayor en Roma, pero cuyo título original es “Santa María de las Nieves” por la prodigiosa nevada del 5 de agosto del 358 sobre el monte Esquilino que motivó su construcción.
El Retablo Mayor de la iglesia es de estilo barroco y data hacia 1690. Su elemento arquitectónico principal son dos grandes columnas salomónicas de 1657, tan características de los retablos sevillanos del XVII. En la hornacina central se ubica la imagen titular del templo “Nuestra Señora de las Nieves”, una imagen de vestir realizada por Juan de Astorga a principios del XIX. En los extremos laterales se ubican sobre ménsulas las tallas dieciochescas de las Santas Justa y Rufina, patronas de la ciudad. En el centro del ático se abre otra hornacina que en la actualidad alberga una rica cruz dorada, en cuyo pie se puede apreciar una representación de la Giralda.
Cuando se desmontó el Retablo Mayor se descubre un muro que sirvió de culto a la sinagoga con ventanas ciegas. Las fuentes del retablo con estípite pueden ser identificadas mediante documento en papel o arqueológico.
En la Nave derecha o del Evangelio se encuentra la Capilla de San Juan de Nepomuceno “Santo Mártir de la Confesión” cerrada con una verja. Un retablo barroco del siglo XVIIII.
Cuenta la leyenda que San Juan era el confesor de la reina de Bohemia en el siglo XIV. El celoso rey Wenceslao IV que desconfiaba de su mujer, pidió a San Juan Nepomuceno que le contara sus secretos. Al negarse a romper el secreto de confesión, el rey mandó torturarlo y arrojarlo al río Moldava desde el puente siendo santificado en el siglo XVIII. En el lugar desde donde fue arrojado al agua se encuentra la estatua del santo. Dice la leyenda que quien pide un deseo poniendo la mano izquierda sobre la representación de su martirio en la estatua de San Juan Nepomuceno, le será concedido. Colocar la mano izquierda con los dedos sobre la cruz con cinco estrellas da buena suerte. Un monumento en el Puente Carlos de Praga recuerda al Santo Mártir de la Confesión.
Al lado de la Capilla de San Juan de Nepomuceno se encuentra un hermoso retablo del Sagrado Corazón de Jesús y de la Piedad con otras dos pinturas.
La Última Cena de Murillo es el único cuadro de Murillo que permanece en la iglesia tras el expolio sufrido por las tropas francesas del mariscal Soult durante la Guerra de la Independencia como queda reflejado en el cuadro “El Expolio” de Fernando Vaquero.
El Acuerdo de París con Napoleón permitía la devolución de todas las obras de arte robadas por las tropas francesas, pero los cuadros no volvieron por desidia de Fernando VII ya que las acémilas y carros mandados para cargar de nuevo las obras de arte expoliadas se fueron muriendo por el camino y el resto de cuadros que no pudieron cargarse siendo muchos regalados o malvendidos. Ese es el motivo por el cual España no puede reclamarlos.
En el retablo “El Desprendimiento” se puede observar los balaustres como arquitectura propia del manierismo del siglo XVI sino también la luz del cuadro de influencia veneciana. Aprendimos de José Juan Fernández Caro que la influencia florentina se caracteriza por la existencia de una línea que divide el cuadro mientras que la veneciana se va degradando el color que permite la diferenciación visual.
La Última Cena de Bartolomé Esteban Murillo es el único cuadro original del pintor que permanece en la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla tras el expolio sufrido por las tropas francesas en 1810.
Las obras de Murillo en Santa María la Blanca
Murillo es el artista que mejor supo captar el espíritu de la Sevilla de su tiempo. Para comprender su obra, es necesario conocer cómo era la ciudad en la que Murillo nació, vivió, trabajó y murió. En su pintura muestra una Sevilla de nobles valores, como la dignidad de la pobreza, la compasión o la esperanza.
Murillo trabaja para Santa María la Blanca en dos ocasiones: En 1660, con apenas 32 años, realiza la Última Cena y, entre 1662-1665, cuando pinta los grandes lienzos de la nave central y de las cabezas de las naves laterales. Tuvo domicilio en el barrio, junto a la iglesia de San Nicolás.
Justino de Neve encargó la decoración pictórica al propio Murillo [amigo suyo] y la elaboración de las yeserías [1662] a los hermanos Pedro y Borja Roldán. La obra se inicia muy poco después de que se promulgara el Breve Pontificio de Alejandro VII de 1661, en el que se reafirmaba la devoción y el culto a la Inmaculada Concepción.
Murillo intervino con la realización de cinco lienzos, de los cuales solo se conserva el más antiguo "La Santa Cena" de estilo tenebrista, óleo sobre lienzo.
La escena de noche en completa oscuridad se ve rota por una vela encendida cuyo efecto ilumina la mesa con un mantel blanco convertida el altar donde aparece el cáliz y la belleza del rostro de Jesús mientras Judas le da la espalda. Un fuerte contraste entre luces y sombras, denominado tenebrismo, donde irrumpe la luz en un contexto oscuro.
Justino de Neve puede estar presente en el cuadro en agradecimiento de Murillo así como el pintor sevillano. En los lunetos pintados por Murillo destaca la escena dentro de la escena.
"El sueño del patricio Juan y su esposa" 1662-1665
Óleo sobre lienzo, 232 x 522 cm
Original en el Museo del Prado - Madrid
El patricio revelando su sueño al Papa Liberio - Murillo - 1662/65
Óleo sobre lienzo, 232 x 522 cm
Original en el Museo del Prado - Madrid
En el luneto donde los patricios hablan con el papa y le cuentan el sueño que han tenido. Interesantísima la cara de sorpresa del pontífice y de un personaje de su corte, que contrasta con la firmeza del matrimonio que ha tenido el sueño, todo eso lo sitúa el pintor en un primer plano. En un segundo plano, aunque también ocupando un espacio relevante en el lienzo, vemos como se dirigen en procesión al monte y efectivamente, allí había ocurrido la nevada. En el cielo, podemos ver a la Virgen contemplando la escena. Esa nevada indicó donde se tenía que construir una de las grandes basílicas de Roma: Santa María la Maggiore. El "Milagro de la Nieve" ocurrió el 5 de agosto de 358.
Cuenta la tradición que un matrimonio romano, el patricio Juan y su esposa, tuvieron un mismo sueño donde la Virgen María le pedía que edificasen un templo en su honor. Cuando el matrimonio comunicó al Papa Liberio tan deseo, este rehusó la petición alegando que se haría cuando en Roma nevase en agosto. A tal exigencia, el cielo respondió en la noche del 5 de agosto del año 358 nevando sobre el monte Esquilino y dejando tras de sí la planta de la iglesia que había de edificarse. En unidad con el templo, la imagen de la Virgen que trajo el Cabildo Catedral para presidir el altar mayor por nombre “Nuestra Señora de las Nieves”.
Cuando el 8 de diciembre de 1661 el Papa Alejandro VII autoriza el culto público a la Inmaculada, la advocación de “Las Nieves” fue reinterpretada en este lugar como afirmación de la pureza de María. La actual imagen de “Nuestra Señora de Las Nieves”, es obra del escultor Leoncio Baglieto, bendecida el 5 de agosto de 1864, cuando una lluvia de pétalos blancos desde la torre conmemora la nevada prodigiosa que dio origen a la advocación de “Nuestra Señora de las Nieves”, y la procesión anual que la imagen realiza por las calles de la judería en octubre.
La "Inmaculada", "El Triunfo de la Fe" y dos lienzos que narraban la historia de la fundación en Roma de la basílica, que desgraciadamente fueron objeto del salvaje expolio sufrido por la ciudad con la llegada de las tropas napoleónicas del mariscal Soult en 1810. Santa María de las Nieves, advocación a la que está dedicada también nuestra iglesia. La mayor parte de lo expoliado nunca regresó a la ciudad y se encuentra hoy disperso por museos de todo el mundo.
La muerte de Murillo
Un día de marzo de 1682, mientras el genial pintor del barroco español pintaba desde un andamio el gran cuadro de Los Desposorios místicos de Santa Catalina para el convento de Capuchinos de Cádiz, cae desde una gran altura. Su obra quedará inacabada. El maestro agonizará durante varias semanas hasta que muere el 3 de abril de 1682 a la edad de 64 años. Muere el maestro, trabajador incansable, y comienza su leyenda…
Una de las leyendas que enriquecen nuestra rica tradición oral nos recuerda que una vez se encontraba Murillo paseando por los alrededores de la Catedral de Sevilla o del Puerto de Sevilla y se le acercó una gitana que se aventuró a leerle su destino. Le miró muy seria a los ojos animándole a no acudir a ninguna boda para evitar su desdichado final. Murillo, como era un ferviente hombre de fe, y bastante supersticioso, llegó a rechazar alguna invitación por miedo a que se cumpliera la profecía.
La ironía del destino quiso que Murillo, universal maestro del Barroco, encontrase la muerte tras caer de un andamio pintando precisamente una boda [que dejó inacabada]: la de Santa Catalina con Dios, en el altar mayor de la iglesia Convento de Capuchinos de Cádiz. El día 3 de abril de 1682 murió Sebastián Esteban Murillo, a los 65 años de edad [como consecuencia de la caída].
Y la profecía de aquella gitana se cumplió…No fue como padrino ni como marido, pero sí como autor del cuadro de una boda: un compromiso divino entre Santa Catalina y Dios mismo.
Murillo se encuentra enterrado en algún lugar de la desaparecida iglesia del Barrio de Santa Cruz de Sevilla [anterior mezquita y sinagoga], que fuera derribada en 1810 por los franceses.
Según Palomino, en 1681 se le encargó a Murillo el cuadro “El Retablo de los Capuchinos” de Cádiz. Se trataba de una pieza de grandes dimensiones con el tema “Los desposorios místicos de Santa Catalina”, que requirió la ayuda de un andamio para que pudiera realizar las partes superiores de la pintura.
Sería desde dicho andamio donde caería tras un resbalón quedando gravemente herido. No murió en el acto sino que consiguió sobrevivir unos meses más falleciendo el 3 de Abril de 1682 en la calle Santa Teresa nº 8 en el Barrio de Santa Cruz, sin poder terminar el cuadro.
Su última voluntad fue que se le enterrase en su parroquia de Santa Cruz y que se le dijeran misas en dicha iglesia y en la del Convento de la Merced. Durante la ocupación francesa en el XIX la iglesia desapareció siendo sustituida por la actual Plaza de Santa Cruz. Precisamente es en alguna parte del subsuelo de esta plaza donde hoy se encuentra el cuerpo del genial pintor.
Los restos de Murillo en el Barrio de Santa Cruz
Paseando por el Barrio de Santa Cruz recordamos que en aquel lugar se encuentran los restos sepultados del genial pintor universal Bartolomé Esteban Murillo, al parecer en una antigua sinagoga derrumbada. Existe una placa en el Barrio de Santa Cruz, que hace mención a este hecho.
Desde las frágiles entendederas del que escribe estas letrillas, cabe acordarse del inolvidable cantante Leonard Cohen, que al recibir el premio Príncipe de Asturias el 21 de octubre de 2011, manifestara que como es posible “que a día de hoy” Granada no haya excavado con sus propias manos todo el campo de Granada para dar con los restos de su poeta Federico García Lorca, ¡en su Granada!
Nadie entiende como una ciudad como Sevilla no haya excavado con sus propias manos en la histórica Plaza de Santa Cruz para recuperar el cuerpo del ilustre pintor sevillano que ha llegado a ser una de las figuras principales de la pintura barroca sevillana, española y universal. Sigo sin entender que una ciudad como Sevilla, al menos no lo haya intentado.
Desde la Iglesia de Santa María la Blanca como epílogo de nuestra ruta comenzamos nuestro paseo, unos por el Barrio de Santa Cruz y otros a través de la Plaza de la Alfalfa hasta llegar a la Plaza del Salvador, a la altura de la Catedral de Sevilla, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias, visitando algunos de los cercanos templos de la cerveza sevillana que nos permitirán hidratar nuestro cuerpo tras haber estimulado convenientemente nuestra mente con nuestra visita a la Exposición “Los Machado. Retrato de familia” que nunca olvidaremos por lo didáctico de su visita.
P.D. Aprovecho la oportunidad que me brindan estas humildes letrillas para dar las gracias a nuestro paisano Manuel Fernández Gamero y a su amigo José Juan Fernández Caro, especialista en Bellas Artes, por habernos acompañado durante la didáctica mañana del 20 de diciembre que no olvidaremos, así como a nuestra coordinadora del Aula de la Experiencia en la tierra de Villalón, Luz Marina.
Enlaces interesantes