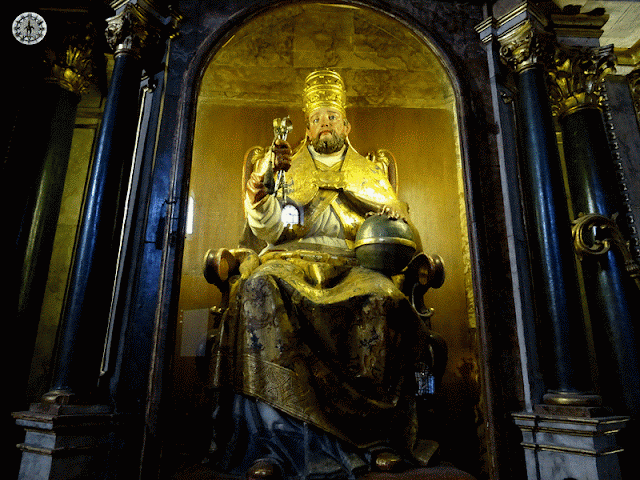La Iglesia de San Mateo Apóstol fue una antigua Sinagoga y posterior mezquita. Desde los siglos XVI al XVIII se observan varios estilos arquitectónicos: gótico- mudéjar, renacentista y barroco. Planta rectangular con tres naves y bóvedas de crucería. Destacan la capilla del sagrario del siglo XVIIII y el retablo mayor del siglo XVI.
“Entre el sur y el oeste (de Cabra) se encuentra Lucena, la ciudad de los judíos. El arrabal está habitado por musulmanes y algunos judíos; en él se encuentra la mezquita, pero no está rodeado de murallas. La villa, por el contrario, está ceñida de buenas murallas, rodeadas por todas partes de un foso profundo y por canales cuyos excedentes de agua vierten en ese foso. Los judíos viven en el interior de la villa y no dejan penetrar en ella a los musulmanes. Son allí los judíos más ricos que en ningún país sometido a la dominación musulmana, y están muy sobre aviso de las empresas de sus rivales”.
Al-Idrisi, cartógrafo, geógrafo y viajero del siglo XII
Tras haber dado buena cuenta de los sabrosos lomos de secreto ibérico se acercaba la hora de asentar nuestros reales en el autobús observando las lomas de olivos que jalonaban nuestro recorrido hasta la antigua Lucena [Eliossana "Dios nos salve], que fuera denominada la "Perla de Sefarad". Sería también conocida como la ciudad de las Tres Culturas (judía, musulmana y cristiana).
Visitamos en la Plaza Nueva de Lucena la Iglesia de San Mateo Apóstol que fuera en tiempos pretéritos una importante sinagoga mayor judía. Visitamos la Capilla del Sagrario del siglo XVIII como una de las obras más significativas del barroco andaluz.
Destaca el tabernáculo central de la Capilla del Sagrario, realizado por Pedro de Mena y Gutiérrez entre 1740 y 1772. La construcción de la iglesia comienza en 1498 bajo el mecenazgo de Diego Fernández de Córdoba, con diseño del arquitecto Hernán Ruiz I finalizando las obras en 1544.
Tras la desaparición del Reino nazarí de Granada, este enclave fortificado en tierras de antiguas fronteras se convierte en alcázar de los señores de Lucena. Cerca de la Iglesia de San Mateo se encuentra el Castillo del Moral con su Torre del Homenaje de planta octogonal que nos transporta a tiempos pretéritos albergando en su interior el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena.
El Castillo del Moral fue declarado Monumento Nacional por haber sido prisión de Boabdil, último rey de Granada, al intentar tomar la ciudad de Lucena durante el decenio que duró la guerra de Granada, lo que marcaría la influencia definitiva del mundo cristiano frente a la media luna.
En 1483, Diego Fernández de Córdoba derrotó y apresó al último rey de Granada Boabdil "Abu Abdallah, el Zogoibi o el Desdichado" que sería encerrado en la Torre del Castillo del Moral.
La Virgen de Araceli es una de las pocas de España que ostenta el título de Mariana teniendo una gran devoción en la ciudad de Lucena. Desde el penúltimo domingo de abril que baja en romería hasta el primer domingo de junio, que vuelve en “Romería de Subida” al santuario de Aras, permanece en la iglesia de San Mateo de Lucena.
La imagen de San Pedro preside el retablo del gran escultor granadino Pablo de Rojas realizada en 1590.
El Retablo de San Pedro Apóstol fue encargado en el año 1788 al maestro tallista Diego de Burgos. La obra es de estilo neoclásico y perteneció en origen a una capilla desaparecida. El retablo está realizado en madera tallada, combinando elementos dorados con jaspeados imitado el mármol rosado.
Todo el conjunto envuelve la urna donde se custodia la imagen de San Pedro Apóstol.
...Pero no todo van a ser iglesias en nuestra ruta cultural. Vamos a retomar algunas pinceladas de la interesante historia de Lucena.
Etimológicamente, Lucena proviene del hebrero “Eliossana o ciudad de los judíos” denominada por los musulmanes “al-Yussana”. Los judíos de la Edad Media la denominaron la “Perla de Sefarad” cuyos vestigios mantienen viva el alma hebrea en Sefarad. Muchos judíos siguen viniendo a España en busca de los Caminos de la antigua Sefarad para encontrar sus raíces.
Se encuentra rodeada por un entorno natural digno de ser conocido como por ejemplo, Cabra a 14 km o Zuheros a 28,5 km entre otros muchos pueblos sin olvidar Córdoba a 70 km que forma parte por derecho propio de la trilogía andalusí con la Mezquita como monumento religioso o la Alhambra "al-Hamra" y el Generalife "Yannat al-Árif o finca del alarife" como arquitectura civil.
Nos encontramos en las mismas calles por donde pasearan la población hebrea hace un milenio y que hará de Lucena el centro erudito judío más importante de Sefarad con su Academia rabínica de fama universal por donde pasaron eruditos de enorme talla como Ibn Megas, Maimónides o Jehudá ha Leví.
En el casco antiguo de Lucena se aprecia como la antigua Perla de Sefarad mantiene su legado sefardí, la nomenclatura de las calles rotuladas en hebreo y castellano, sus tradiciones, vocablos, gastronomía, las menorás de bronce e incluso la gastronomía y repostería. La judería de Lucena es tan interesante que forma parte de los "Caminos de Sefarad" jalonados entre lomas de olivos, donde el aceite de las almazaras brilla con luz propia como si de una bendición se tratase.
Algunas calles en el casco histórico de la ciudad con su nomenclatura hebrea, demuestra la trascendencia y vinculación de Lucena con dicha cultura.
Cabe destacar las persecuciones que sufrieron los judíos en Granada [1066] Sevilla y Córdoba [masacre antisemita de 1391], lo que tendrá como consecuencia que muchos judíos sefardíes se refugiaran en Lucena. El interior del recinto amurallado albergaba una población exclusivamente judía.
Una leyenda afirma que cuando se produjo la destrucción del Primer Templo de Jerusalén por el rey babilonio Nabucodonosor II en el 587 a.C. con la consiguiente diáspora judía, algunas familias llegarían a establecerse ya en Eliossana, dedicándose al cultivo de viñedos y olivares, industria textil y tintorerías.
Así se interpretaba también un versículo bíblico, del libro del profeta Abdías, en el que se hablaba de «los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad»; la Península habría sido ese lugar de refugio que, a lo largo de los siglos, se convirtió en una verdadera patria para generaciones de judíos, hasta la dramática expulsión de su antiguo hogar por los Reyes Católicos en 1492.
La arqueología y la epigrafía nos dice que la presencia judía en la Península no fue anterior a la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén por los romanos (emperador Tito en el 70 d.C.). El “cassus belli” sería el rechazo judío a guardar culto a la figura del emperador y a las divinidades
romanas. A partir de entonces, las comunidades judías se desarrollaron en la costa levantina y en el sur peninsular.
En el siglo VII sufrieron una creciente persecución por parte de las autoridades visigodas, que alcanzó su momento culminante con Egica (687-702), quien ordenó la confiscación de todas las propiedades de los judíos y la retirada a los padres de la custodia de sus hijos para educarlos en el cristianismo.
Para los judíos la invasión musulmana de la Península ibérica del 711 significará el fin de la persecución a la que habían sido sometidos por los monarcas visigodos y por la propia Iglesia católica. A partir de ahora los judíos se beneficiarían de una política tolerante en su condición de dhimmies que será un elemento determinante en la expansión islámica. La dhimma era un impuesto que les permitía la propiedad de sus bienes y un alto grado de autonomía para dirigir los asuntos de sus comunidades. Las principales comunidades hebreas andalusíes eran las de Córdoba, Toledo, Lucena y Granada.
Establecidos en la Península Ibérica desde tiempos remotos, los judíos vivieron su época de esplendor en Sefarad durante los siglos XII y XIII y comienzos del XIV destacando en el comercio, artesanos, como consejeros de la corte, medicina y prestamistas de los reyes. Sus aljamas conocieron un gran auge cultural y económico.
Ya a finales del siglo IX se encuentran documentos que constatan la presencia judía en Lucena, y sería a partir de entonces cuando encontremos gran cantidad de documentos literarios y poéticos. No resulta extraño que se formase en la «Perla de Sefarad” la Academia de Estudios Talmúdicos, en la que se juntaron eminencias en el plano intelectual, como filósofos, médicos o poetas del momento.
Algunas de las personalidades que pasaron por la ciudad fueron Jehudá ha Leví, Abraham Ibn Ezrá o el gran Maimónides. Saldrán de Eliossana algunos de lo que después fundarían la escuela de traductores de Toledo.
Si la palmera era considerada por la cultura andalusí como un árbol sagrado y símbolo de la hospitalidad, el olivo lo será para la población hebrea y el ciprés para la cristiana.
Con la llegada del rigorismo almorávide y almohade, los judíos se verán obligados a escoger entre convertirse al Islam o el cruel exilio. Con frecuencia los científicos se verán obligados al exilio como le sucede por ejemplo a Maimónides, que vivirá en Egipto desde 1166 hasta su muerte en 1204.
En 1232, el rabí Salomón de Montepellier acude al Tribunal del Santo Oficio para advertirles de que el maimonismo es por su racionalismo tan peligroso para cristianos como para judíos. Será uno de los firmantes de la prohibición proclamada en 1233 contra "La Guía para los perplejos".
Hasta tal extremo llegaron los críticos judíos contra Maimónides, que éstos solicitaron en Montpellier la intervención de la propia Inquisición, a través de los monjes dominicos, para que vigilaran y persiguieran su obra. Así sucederá, pues en Montpellier [1233] y en París [1242] con la Guía de Perplejos [el "opus magnum" e influyente de Maimónides] que será quemada públicamente.
El importante filósofo medieval Maimónides tomó como punto de comienzo una obra de Al-Fasi, Halakot («Leyes»), una de las síntesis más importantes del Talmud. Al-Fasi fue jurista y uno de los más destacados talmudistas junto a Maimónides, aunque mucho menos conocido. Se trató de uno de los presidentes de la academia de Lucena, lugar donde fue sepultado en 1103 (si bien su lugar de nacimiento fuese Argelia). El epitafio en su tumba, escrito por ibn Ezra apunta:
“Aquí está enterrada la fuente de la sabiduría”
Por su parte, dos personalidades destacadas tudelanas se relacionarán con Eliossana. Por un lado el poeta ibn Ezra quien dedicaría una de sus obras más significativas al esplendor cultural de Lucena, y por otro lado Yehudá ha-Levi, que también pasó por la Perla de Sefarad.
Aunque pocos restos arquitectónicos quedan de la existencia judía en Lucena, sí que notamos su presencia en varios puntos de la población. Así, en uno de los barrios más antiguos, el de Santiago, se halla la iglesia del mismo nombre, la cual fue construida con restos de la iglesia de San Mateo, que fue mezquita en su tiempo, que a su vez se situó en el lugar donde tenía su emplazamiento una sinagoga. Estudios más recientes sitúan la Sinagoga Mayor en el lugar donde está San Mateo y no Santiago como se llegó a pensar, ya que ésta se encontraría extramuros, debiendo situarse la sinagoga principal dentro de la zona amurallada que es donde habitó la comunidad judía al menos durante los siglos IX y X.
El Barrio de Santiago rinde homenaje al pueblo judío en la persona de Yosef Ibn Meir Ha-Levi Ibn Megas, uno de los rabí más importantes de la ciudad y quien tiene un busto en la plaza colindante a la iglesia de Santiago. Nacido en Sevilla o Córdoba a finales del siglo XI, desde muy joven vivió en Lucena para estudiar con el talmudista Al-Fasi, durante casi tres lustros, llegando a estar al frente de la Academia.
Nada queda, aparte de la historia, de las antiguas Puerta Blanca, Puerta de la Villa o Puerta de Granada, lugares por donde los judíos tendrían que cruzar para entrar o salir de la ciudad. Sí continúa en pie, y luciendo espléndido en el centro de la ciudad, el castillo. Hoy seguramente luzca muy diferente a como lo hacía siglos atrás. Probablemente mantenga su parte central, realizada en los siglos XI y XII durante la época judía de la ciudad, aunque la conquista cristiana traería fuertes transformaciones en la fortaleza.
Intolerancia almohade
Los almohades arrasaron la Lucena judía mediados del siglo XII convirtiendo la sinagoga en mezquita. Cien años más tarde, con la llegada de los cristianos, la mezquita se convirtió en parroquia. Tras la invasión almohade un gran número de judíos de Lucena marcharían al norte, instalándose muchos de ellos en Toledo aportando un gran bagaje cultural y poniendo su grano de arena en lo que ha sido la ciudad denominada “de las Tres Culturas”.
Maimónides, médico y filósofo, aunque tuvo que huir de la intolerancia almohade, sus obras tendrán gran repercusión entre los judíos españoles.
A partir de 1148 con la llegada de los almohades los judíos no tuvieron más elección que islamizarse o morir, produciendo el cierre de la Academia y la desaparición del judaísmo de Lucena. Desaparecía la «Perla de Sefarad”. Ya no se volverían a recibir consultas desde las más diversas partes del mundo y Eliossana pasaría a formar parte de un legado que desparecería para siempre. Siglos más tarde, muchas familias de conversos buscando el lugar donde habitaron sus antepasados, volvieron a establecerse en Lucena, ocupando incluso puestos de gran importancia.
Al contrario que en otras juderías de Sefarad, los graves problemas y su desaparición vinieron mucho antes que en otros de sus vecinos. No hubo que esperar a finales del siglo XIV o al Decreto de Expulsión, ya que con la invasión almorávide comenzó su decadencia.
Con la llegada de los almohades, quedará enterrada para siempre la «Perla de Sefarad». A sus habitantes les esperaba el exilio. Toledo sería el destino de muchos de ellos “la nueva Jerusalén”.
Un antiguo cementerio judío
Dentro de su pasado sefardí es relevante la Necrópolis judía, la más grande de la Península Ibérica, apareciendo 346 tumbas orientadas hacia Jerusalén en 2006, lo que ha permitido la recuperación de una gran parte del Patrimonio judío de Lucena.
El cementerio judío tenía que tener una serie de características. Por un lado tenía que estar en tierra virgen, ésta debía estar en pendiente, y estar orientado a Jerusalén. Además el cementerio tenía que tener acceso directo desde el barrio judío para que no se produjesen enterramientos dentro de la ciudad, y por lo general había que cruzar un río para acceder a él. El agua separaba el mundo de los vivos del de los muertos.
Paseando por las mismas calles que vieron hacerlo hace mil años a los judíos, se hace difícil imaginar que estamos transitando por un auténtico jardín de la cultura. En Eliossana la poesía en concreto, y la cultura en general, hacían de la ciudad el centro erudito del mundo judío. Su Academia rabínica sin duda era la más importante en la época. Antes de que lo fuese Toledo, Lucena ya había sido un centro cultural a nivel mundial.
Personalidades significativas
Destaca la figura de Hasday ibn Shaprut (910-970), Nasí o «príncipe» de las comunidades judías de Al-Ándalus y uno de los principales consejeros del califa Abderrahmán III con una excelente preparación como médico y diplomático, y sus dotes intelectuales le permitieron escalar posiciones en la corte, desde donde se preocupó por mejorar las condiciones de vida de sus correligionarios y hacer de Córdoba un gran centro de cultura.
Tras la crisis del califato de Córdoba, a principios del siglo XI, las comunidades hebreas resurgieron con los reinos de taifas. Es en esta época cuando la producción intelectual hispano-hebraica alcanzó sus más altas cotas, con figuras tan sobresalientes como los grandes poetas y filósofos zaragozanos Ibn Gabirol e Ibn Paquda.
Los judíos en los Reinos Cristianos
Desde el siglo X existen noticias sobre la presencia judía en Galicia, León, Burgos, la Rioja y Cataluña, pese a que su número debía ser aún muy reducido. Diversos fueros de los siglos XI y XII garantizan la autonomía administrativa y judicial de los judíos, organizados en corporaciones denominadas aljamas.
La Torá «ley», es el nombre hebreo del Pentateuco, aunque designa por extensión las Escrituras, su tradición oral y la interpretación de las mismas. El rabino, experto en el conocimiento de estos textos, se dedicaba a su estudio, enseñanza e interpretación, pudiendo ser el director espiritual de una sinagoga o de una comunidad. El rollo de la ley, o Torá, se guardaba en la sinagoga, donde se celebraban los rezos comunitarios al anochecer, al amanecer y al mediodía en presencia de un minián, esto es, de cuanto menos una decena de varones mayores de trece años.
El papa Inocencio III convoco el IV Concilio de Letrán (1215), del cual emitieron varios decretos por los cuales se instaba a las autoridades a situar a los judíos en barrios separados (kahal) y se imponía la obligación a los judíos de llevar un distintivo en la ropa, presuntamente para su protección.
Sin embargo, la legislación eclesiástica prohibía a los judíos hacer proselitismo, establecía estrictas limitaciones en sus relaciones de convivencia con los cristianos, y les prohibía ejercer oficios y cargos públicos que llevaran aparejada jurisdicción sobre éstos. La reticencia popular hacia los judíos se incrementó desde el siglo XII, lo que tiene mucho que ver con el crecimiento demográfico de las comunidades hebreas, y, principalmente, con el peso cada vez mayor que fueron adquiriendo los judíos mercaderes y financieros en relación con los judíos agricultores. Las mayores comunidades judías se localizaban ya entonces en las principales rutas mercantiles de la Península, y desde finales del siglo XII se hicieron también más frecuentes en los cuadernos de Cortes y en la legislación municipal las reglamentaciones relativas al préstamo con interés, practicado por los judíos.
La Sinagoga del Tránsito fue erigida en Toledo, en 1357, por impulso de Samuel ha-Levi gracias al permiso del rey Pedro I de Castilla. Hoy es el Museo Sefardí.
Judíos ricos y pobres
Pero esta etapa de esplendor tendrá sus problemas al existir los grandes comerciantes y financieros al servicio de la monarquía, y un sector popular, en buena medida compuesto por agricultores, artesanos y pequeños mercaderes, más apegado a las tradiciones culturales y religiosas judías, lo que provocará un enfrentamiento interno por el control de las aljamas generalizado desde finales del siglo XII.
Las familias judías más ricas se asimilaban en su forma de vida a la nobleza cristiana; además, obtuvieron de los reyes privilegios especiales como no pagar los impuestos que correspondían a los demás judíos.
Crece el antijudaísmo cristiano
Los judíos cortesanos estaban expuestos al cambio de humor de los soberanos y de la aristocracia cristiana, lo que nos recuerda un viejo refrán de nuestra tierra:
¡Pobre de aquel que come pan de mano ajena, siempre mirando a la carita si la ponen mala o buena!
Desde mediados del siglo XIII, el antijudaísmo avanzaba en los reinos hispanos no sólo en el terreno doctrinal, sino también en el legislativo. En 1312, un concilio eclesiástico reunido en Zamora instaba a los regentes de Alfonso XI a poner en práctica las disposiciones relativas a los judíos acordadas en el IV Concilio de Letrán (1215), en las que se establecía que los judíos fueran recluidos en barrios aislados y llevaran sobre sus vestimentas ciertas señales identificativas.
Hubo propuestas para excluir a los judíos de oficios y cargos públicos. En cuestiones de justicia se puso en cuestión el derecho de los judíos a disponer de alcaldes propios y el valor de su testimonio en los pleitos con los cristianos. Este clima antijudío estalló de forma violenta en varias ocasiones a lo largo del siglo XIV, lo que tuvo su expresión más evidente en el asalto de las juderías.
La propia Iglesia se había encargado desde los púlpitos [Ferrán Martínez, arcediano de Écija] de que los cristianos tuvieran la visión de los judíos como seres perversos y asesinos de Cristo. Las epidemias de peste de 1363, 1373 y 1383 con las subidas del pan servirán de pretexto para los asaltos a las sinagogas y la matanza de judíos en la Sevilla de 1391.
El 8 de diciembre de 1390, dicho arcediano envía un orden a todas las diócesis para cumplir, bajo pena de excomunión, las instrucciones para destruir todas las sinagogas sevillanas argumentando que la justicia de la Iglesia se encontraba por encima de la civil. Aquéllos peligrosos vientos tendrán como consecuencia los lodos posteriores…
- En 1309 fue atacada la judería de Palma de Mallorca.
- En 1328 les tocó el turno a diversas juderías navarras.
- En 1348, y con el telón de fondo de la epidemia de peste negra, fueron asaltadas varias juderías catalanas y aragonesas.
- Masacre antijudía en Sevilla y Córdoba en 1391.
- La expulsión de los judíos el 31 de marzo de 1492.
- El año 1492 con la expulsión de los judíos de Sefarad será considerado por la historia como un "annus horribilis". Un verdadero genocidio y etnocidio "borrar la memoria y el conocimiento de un pueblo" como ocurrirá posteriormente con la población morisca a partir de 1609.
Pedro I “El rey de los Judíos”
La primera mitad del siglo XIV fue uno de los períodos de mayor esplendor para el judaísmo castellano gracias a la política abiertamente projudía de Alfonso XI (1312-1350) y, muy en particular, de Pedro I (1350-1369), bajo cuyo reinado algunos judíos alcanzaron puestos de responsabilidad en la corte, velando desde ellos por el bienestar de sus correligionarios.
Uno de los más destacados cortesanos judíos de Pedro I el Cruel fue Samuel Ha-Leví, tesorero mayor. Una inscripción en la sinagoga mayor de Toledo, que él hizo construir, dice que desde la salida de los judíos de Tierra Santa, «no ha surgido otro como él en Israel... ante los reyes se presenta, manteniéndose firme... a él se llegan las gentes desde los confines del país... el rey lo ha engrandecido y exaltado y ha elevado su trono por encima de todos los príncipes que están con él y ha puesto en su mano cuanto tiene... desde el día de nuestro destierro nadie de Israel ha llegado a su altura».
Su figura, sin embargo, fue muy impopular entre la aristocracia enfrentada con el monarca, pues él era el encargado de confiscar las propiedades de los nobles rebeldes, tarea que llevaban a cabo sus asistentes judíos. En 1360 perdió de repente el favor del soberano. Será encarcelado, muriendo después de ser torturado. El rey Pedro, no obstante, siguió contando con otros judíos.
La colaboración con Pedro I con los judíos iba a volverse muy pronto en contra de éstos, por cuanto los partidarios de Enrique de Trastámara, hermanastro del rey y aspirante a la corona castellana, utilizaron muy hábilmente como elemento de propaganda la simpatía por los judíos que mostraba el soberano, al que llegaron a presentar como «el rey de los judíos».
Las tropas de mercenarios franceses e ingleses, que apoyaban respectivamente a Enrique de Trastámara y al rey Pedro I, cometieron todo tipo de tropelías contra las juderías de las localidades que atravesaron, principalmente en Tierra de Campos y La Rioja. Sin embargo, una vez entronizado, Enrique hubo de buscar la colaboración de los financieros judíos para la administración del reino.
El antijudaísmo alcanzaría sus más altas cotas en 1391, con las persecuciones iniciadas en el valle del Guadalquivir, provocando la ruina de algunas de las aljamas más importantes. Pese a los esfuerzos posteriores para restaurar las juderías, la comunidad judía nunca se recuperó. Numerosos judíos se convertirán al cristianismo levantando recelos entre la mayoría cristiana.
ADQUISICIÓN DE LA CIUDANÍA ESPAÑOLA POR PARTE DE LOS JUDÍOS SEFARDÍES TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY 12/2015, de 24 de junio
שלום עליכם [Shalom aleijem] "La paz sea con vosotros"